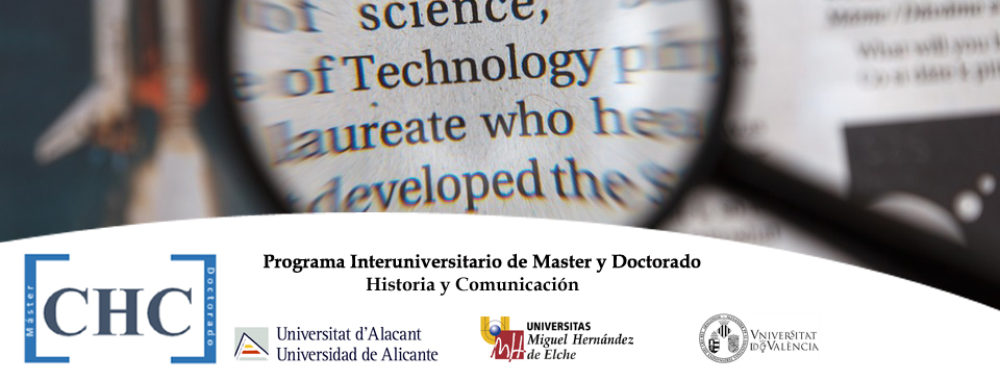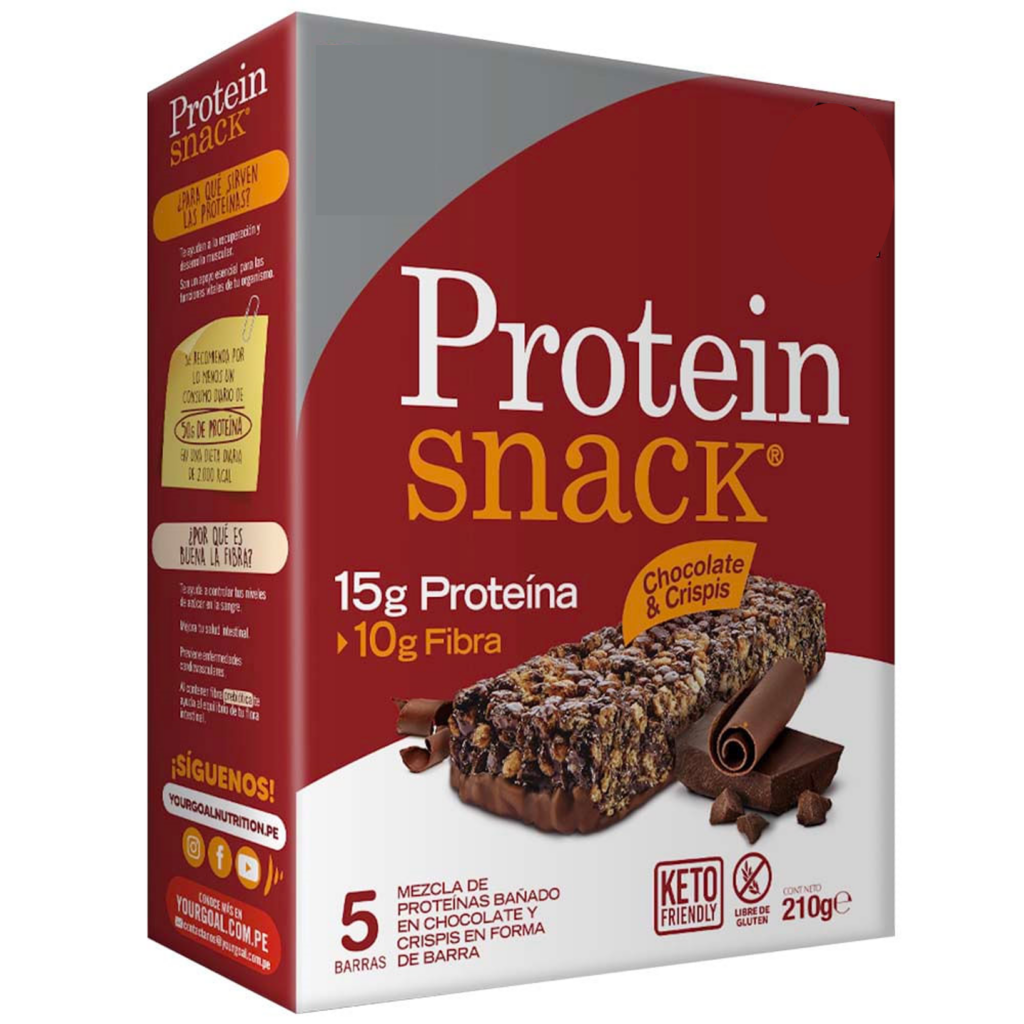La geóloga española Caridad Zazo, referente internacional en el estudio del Cuaternario, ha dedicado su carrera a investigar los cambios del nivel del mar y la evolución del paisaje costero. En un contexto de creciente preocupación por el cambio climático, sus estudios permiten contextualizar los procesos climáticos actuales desde una perspectiva geológica.

Las rocas, testigos silenciosos del tiempo, guardan la memoria de la Tierra. Pero no basta con observarlas: para interpretar sus mensajes es necesario conocer su lenguaje. A esa tarea se ha dedicado durante décadas Caridad Zazo Cardeña, investigadora del Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC) y expresidenta del Comité Español de la Unión Internacional para la Investigación del Cuaternario (INQUA, por sus siglas en inglés).
Caridad Zazo es una figura clave en la geología española y una de las especialistas más reconocidas en los cambios climáticos y tectónicos del Cuaternario, el periodo geológico más reciente. Sus investigaciones han sido fundamentales para comprender cómo el nivel del mar ha fluctuado a lo largo de miles de años y cómo esa información puede ayudar a proyectar escenarios futuros en plena crisis climática.
¿Cómo comenzó su vocación científica?
Mi vocación geológica se orientó desde el inicio hacia la geodinámica externa, rama que estudia los procesos que modelan el paisaje terrestre. Tras licenciarme, trabajé en el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), elaborando mapas geológicos en distintas regiones, como la Comunidad Valenciana.
Uno de los momentos clave de mi formación fue el impulso del paleontólogo Emiliano Aguirre, quien fomentó el trabajo en equipo como eje fundamental del avance científico. Ese enfoque colaborativo marcó profundamente mi carrera.
Me incorporé como docente en la Universidad Complutense de Madrid, y más adelante al Museo Nacional de Ciencias Naturales, donde fui ascendiendo niveles desde colaboradora a profesora de investigación. También fui presidenta del Comité Español de INQUA, lo que me permitió participar en proyectos con la UNESCO y colaborar en grupos internacionales sobre tectónica e hidrología.
¿A qué temas ha dedicado su labor investigadora?
Me especialicé en los cambios del nivel del mar durante el Cuaternario. Todo surgió a raíz de un trabajo de investigación que realicé en Almería, una región clave para el estudio paleoclimático por la presencia del fósil Strombus bubonius, fósil guía que indica la presencia de climas cálidos y niveles marinos elevados.
En los estudios hemos identificado terrazas marinas y antiguas líneas de costa que registran con precisión los efectos combinados de las oscilaciones climáticas y la actividad tectónica en los últimos 400.000 años. Estas estructuras geológicas permiten reconstruir episodios de aumento del nivel del mar y climas interglaciares más cálidos que el actual.
«Las terrazas marinas son registros muy valiosos que evidencian las fluctuaciones climáticas y tectónicas del Cuaternario. Nos ofrecen claves para entender el impacto del cambio climático en el pasado y cómo puede influir en nuestro presente.»
Técnicas como el Carbono 14 y colaborar con científicos internacionales nos han permitido datar estas formaciones con gran precisión, aportando datos esenciales para entender los ritmos y las causas de los cambios climáticos a escala geológica.
¿Podría explicar con más detalle qué son las terrazas marinas?
Las terrazas marinas son formaciones geológicas costeras, resultantes del proceso erosivo generado por antiguos niveles del mar, que se preservan como plataformas escalonadas paralelas al litoral actual.
Se encuentran expuestas en la superficie debido al descenso del nivel del mar o a levantamientos tectónicos, pero también pueden encontrarse de forma sumergida, formadas en periodos pasados cuando el nivel del mar era más bajo que el actual y que posteriormente quedaron sumergidas por el ascenso del nivel del mar o el hundimiento de la corteza terrestre.
En el contexto interglaciar del Estadio Isotópico Marino 5 (MIS5) el nivel del mar se elevó por encima del actual generando estos depósitos litorales que hoy se observan en la costa.
Por ejemplo, entre otros muchos lugares, en la provincia de Alicante podemos encontrar terrazas marinas como evidencias geológicas del piso tirreniense, edad cálida datada por fósiles guía como Strombus bubonius, propios de zonas tropicales.
Estos registros, presentes en lugares como Cabo Huertas o Cabo Cervera, en Alicante, constituyen valiosos archivos geológicos y su conservación es clave para estudiar los cambios en el clima.

¿Por qué es importante mirar al pasado para comprender los cambios en el clima futuro?
Estudiar el pasado geológico reciente es muy importante porque ayuda a contextualizar el cambio climático actual. El registro geológico muestra y evidencia que la Tierra ha atravesado ciclos climáticos naturales a lo largo de su historia, influenciados por factores astronómicos y geológicos. Sin embargo, en ese contexto el calentamiento global actual se está produciendo a un ritmo inusualmente acelerado, con un claro componente antropogénico.
«Estamos en un periodo interglaciar prolongado y el nivel del mar está subiendo. La temperatura seguirá aumentando y la actividad humana tiene un impacto significativo en ello.»
Aunque es una tarea extremadamente complicada y los modelos son cada vez más complejos, conocer del pasado es clave para entender el presente y proyectar escenarios futuros.
¿Cuál es su postura sobre el concepto Antropoceno y cuáles cree que son los principales desafíos que enfrenta la geología para estudiar el cambio climático actual?
Respecto al concepto Antropoceno el debate científico sigue abierto. Algunos compañeros investigadores consideran que existen suficientes evidencias de una nueva época geológica marcada por el impacto humano, sin embargo, otros mantienen una postura más prudente. En cualquier caso, el término puede ser útil en el ámbito divulgativo para sensibilizar a la sociedad sobre la magnitud del cambio ambiental actual.
«Aunque a nivel de dataciones científicas el debate continúa abierto, a nivel divulgativo el Antropoceno puede ayudar a concienciar sobre la magnitud del impacto humano en la Tierra.»
Respecto a los grandes desafíos de la geología contemporánea, es tan necesario como complejo diferenciar con precisión qué parte del cambio climático es natural y cuál corresponde a la acción humana. También es urgente y más concreto ampliar los centros y laboratorios dedicados a técnicas de datación isotópica, esenciales para afinar los estudios climáticos del pasado reciente.
Para finalizar, ¿qué valores cree que son esenciales para formarse como geólogo/a en el contexto actual?
El trabajo colectivo es muy importante para el futuro de la geología y para los futuros geólogos y geólogas. La cooperación entre especialistas, la formación de equipos multidisciplinares y el intercambio de conocimientos son imprescindibles para entender el funcionamiento del planeta en la actualidad.
«La colaboración y el intercambio de conocimientos hacen avanzar la ciencia. Es fundamental formar parte de la comunidad científica y mantenerse en constante aprendizaje.»
Además, conocer y proteger el patrimonio geológico, como es el caso de las terrazas marinas amenazadas por la presión antrópica de la urbanización costera, no solo es una cuestión de conservación, es también una herramienta fundamental para comprender mejor los procesos del futuro de la Tierra.