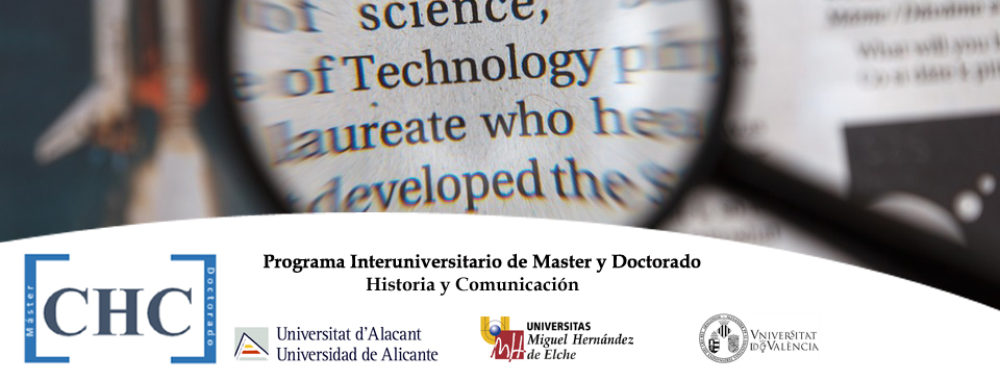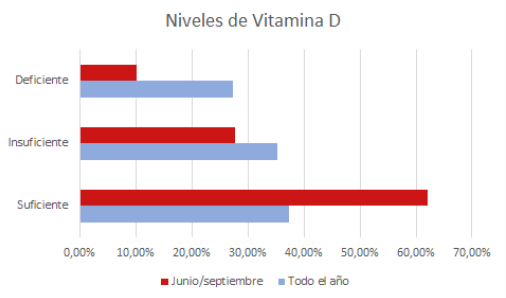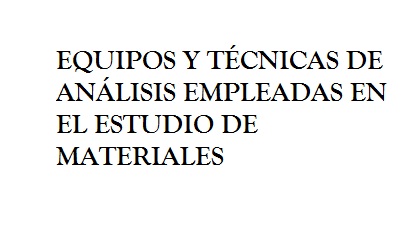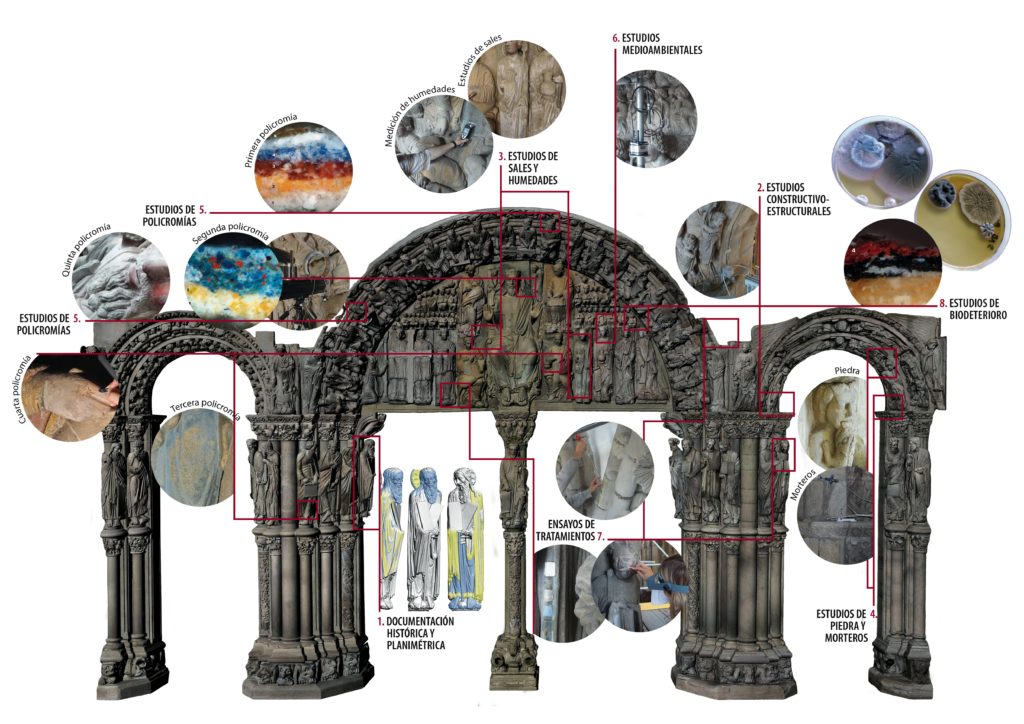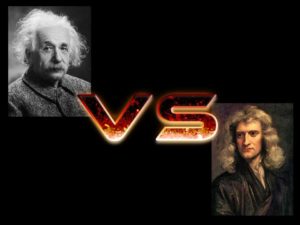RAMÓN NOGUERAS, PSICÓLOGO
«La psicología tiene que hacer una limpieza de pseudociencia dentro de su seno; aquí nadie vigila si le estás diciendo al paciente cosas que son mentira».
Son numerosos los problemas estructurales que anidan en el seno de la psicología. Está infectada de pseudoterapias que están legitimadas por las instituciones oficiales, asimilada a corrientes que nada tienen que ver con la psicología y secuestrada por movimientos de corte sectario. Los colegios oficiales presentan infiltración de pseudociencias y son todavía laxos ante su prevención, incurriendo, con todo, en la vulneración de su propio código deontológico. Ramón Nogueras es psicólogo en la práctica privada y profesor en la Universidad de Granada y en la Universitat Abat Oliba y analiza en esta entrevista algunos de los factores que explican esta situación.
¿Qué son la psicología y la pseudopsicología?
La psicología es la ciencia que estudia la conducta humana. No creo que sea adecuado definirla como la ciencia que estudia la mente porque la mente es un concepto mal definido, incorrectamente operacionalizado. En cambio, cuando decimos que la psicología es la ciencia que estudia la conducta y el comportamiento humanos sí que nos encontramos frente a algo que podemos definir, medir y valorar. Por otro lado, la pseudopsicología es toda pseudociencia que pretende explicar el comportamiento humano sin usar el método científico.
Da la sensación de que la psicología está actualmente asimilada a la espiritualidad, a lo trascendental, hay gente que busca o espera eso de la psicología. ¿Se debe a la influencia de la pseudopsicología?
La pseudopsicología es algo que ha tenido una enorme exposición en la cultura popular, de manera que la imagen que la gente tiene de un psicólogo no es la de un científico de la conducta, sino la de un mamarracho con diván. Por otro lado, actualmente parece que estamos cayendo un poco en el extremo contrario, en el cerebrocentrismo, sin darnos cuenta de que la conducta abarca todo el organismo. Indudablemente, el cerebro es la sede de un montón de funciones esenciales, y conocerlo y estudiarlo es relevante. Pero en el ámbito clínico, las intervenciones en modificación de conducta para solventar depresión o ansiedad no requieren conocimiento del cerebro. Por ejemplo, saber que se activan ciertas estructuras al modificar los pensamientos negativos de un paciente con depresión no es relevante para el ejercicio clínico. Además, en muchas ocasiones, los estudios sobre el cerebro son correlacionales, es decir, no sabemos si es causa o consecuencia. Desconocemos si la gente se deprime porque tiene baja la serotonina o tiene baja la serotonina porque está deprimida. Centrarnos demasiado en el cerebro en lugar de en las interacciones del organismo con el entorno es un error. Pero ahora, que mil cosas llevan el prefijo neuro, hemos pasado de esa espiritualidad, del psicoanálisis y de la gestalt a que todo es cerebro. Otro ejemplo es la validación científica de las leyes del aprendizaje, cosa que se ha hecho sin ningún tipo de estudio sobre la anatomía cerebral implicada. En resumen: si pierdes un brazo, tu cerebro continúa funcionando igual, pero tu conducta se va a ver afectada y la psicología tiene que estudiar eso. No nos podemos quedar solo en una parte del cuerpo.
Para el ámbito clínico no es necesario conocer la expresión puramente cerebral.
Interesa el conocimiento validado que aportan las neurociencias, pero cuando queremos modificar una conducta, tenemos herramientas que se basan en intervenciones sobre el contexto. Un ejemplo clásico: durante la guerra de Vietnam, el consumo de heroína estaba disparado entre los soldados estadounidenses. Existía la convicción de que estos sujetos eran adictos y que cuando regresaran a Estados Unidos habría legiones de yonkis furiosos destruyendo América. Y la realidad es que cuando estos soldados vuelven a casa, menos del 1% mantiene las conductas adictivas. Porque el cambio de contexto es suficiente. Allí consumían porque estaban en un contexto estresante, peligroso, acompañados de otros consumidores, con acceso barato a la sustancia, etcétera. Pero solo con abandonar ese contexto la mayoría se reintegran en sociedad y dejan de consumir. Así observamos que la adicción no es solo explicada por un proceso puramente fisiológico y que, por lo tanto, no todos los adictos se comportan igual. Hoy en día, tengo la sensación de que la reducción al cerebro está de moda y la realidad es que ni tanto, ni tan calvo. Vamos dando pendulazos, que si todo es ambiente, que si todo es biología, cuando la realidad es que todo es contexto, el cual incluye cuestiones multifactoriales.
Parece que la psicología juega con desventaja frente a la pseudociencia, que no requiere de un esfuerzo y un cambio de conducta, y es que esta última puede parecer operativa, que funciona aunque solo sea un placebo.
No solo eso, sino que a fin de cuentas, y esto es un fenómeno muy estudiado, tendemos a darle más peso a las cosas que nos gustan. Y la pseudopsicología se basa en muchas cosas que son agradables de creer, que suenan bonitas. Cuando le dices a alguien que tiene una depresión porque ha dejado de hacer cosas reforzantes en su vida y que la clave para superarlo es mediante un protocolo de actuación conductual, pues eso no tiene épica. Que te sientes atraído por tu padre es mucho más épico, o las constelaciones familiares, que te dicen que lo que te sucede es que estás canalizando una frustración de tu abuela durante la guerra civil. Y en parte es culpa nuestra: no hemos hecho buena divulgación, buena difusión.
Y, sin embargo, la psicología es cada vez más popular.
La notoriedad que está tomando la psicología es un fenómeno relativamente reciente. El último Nobel de Economía fue para Richard Thaler, que investiga en behavioural economics, un campo en el que han visto que la gente no toma decisiones racionales con respecto al gasto. Thaler ha descrito que los pequeños microincentivos del entorno pueden afectar decisivamente la conducta económica de las personas. Esto es algo que los conductistas descubrieron en los años veinte, treinta, del siglo pasado. Le han dado un Nobel por decir algo que es más viejo que la tos, y se lo dan porque es ahora cuando está recibiendo relevancia este asunto. Y nosotros, los psicólogos, no hemos sido capaces de explicar a la gente que la psicología es una ciencia como cualquier otra, con su corpus de conocimiento, con todos los fenómenos que tenemos descritos y todo lo que somos capaces de hacer. Y, entonces, ¿quién nos come la merienda? Gente mediocre como Rafael Santandreu, que es un humanista reconvertido a cognitivo.
Esto lleva a una pregunta clave: ¿dónde han estado los psicólogos? ¿Qué ha pasado con ustedes durante todo este tiempo?
En primer lugar, se aprecia una falta muy grave de rigor desde el principio. Incluso en facultades que son bastante cognitivas y conductuales, con un peso y presencia fortísimo de investigación científica, también hay espacio para las chorradas. ¿Por qué se imparten asignaturas de terapia psicoanalítica en la universidad como si fuera una cosa válida? Es verdad que lo que más peso tiene en la mayoría de facultades españolas es la psicología como ciencia, se enseñan métodos de investigación científica, estadística, anatomía del sistema nervioso y modelos de intervención y tratamiento de corte cognitivo o conductual, es decir, apoyados por la evidencia. Pero los sinsentidos pseudocientíficos siguen con su hueco, su coto. Los posgrados ya son un auténtico pitorreo, y el ejercicio profesional, más de lo mismo. Te obligan a certificar tu despacho como si fuera un centro de salud, pero nadie supervisa si ahí estás aplicando psicoanálisis o gestalt, por ejemplo, que son dos pseudociencias como dos pianos. Lo que importa es que esté certificado como centro de salud y que las puertas tengan un ancho. Pero nadie vigila si tú le estás diciendo al paciente cosas que son mentira.
Y, a mayores, los Colegios Oficiales de Psicólogos (COP) son juez y parte en todo esto.
Exacto. El 18 de diciembre del año pasado el COP de Cataluña tuvo una asamblea para aprobar la creación de una comisión de psicoanálisis. Hace dos años escuché en una conferencia organizada por este colegio que la hiperémesis (vómitos frecuentes) en el embarazo es un signo de que la madre está rechazando inconscientemente al feto. Esto es una barbaridad: nuestro código deontológico dice claramente que, desde el respeto a las tendencias, el psicólogo tiene que basar su práctica en la ciencia. Constituir esa comisión y sostener este tipo de afirmaciones vulnera el código. Pero, ¿cuánta gente en los colegios tiene práctica privada en la que hacen gestalt, o humanista, o psicoanálisis o sistémica o cualquier otra pseudoterapia? Incontables. Luego, lo de la condescendencia con las diferentes escuelas es algo que me hace mucha gracia también. En física no hay «diferentes tendencias». En física hay física, y luego hay físicos que manifestarán discrepancias sobre cómo interpretar un experimento o presentar un modelo teórico, pero no existen «escuelas». Uno acude a la lista de tratamientos apoyados por la evidencia científica que publica la APA, la Asociación Estadounidense de Psicología, y resulta que no están esas «escuelas». Pero claro, la nómina de muchos depende de eso.
Como motivos por los que sucede esto, se suelen esgrimir dos: por un lado, que estas «escuelas» son fuente de ingresos para muchos, y por otro, que todos tenemos tendencias irracionales y que la alfabetización científica no te aleja de caer en ideas sin fundamento. ¿Por qué hay tantos psicólogos aplicando estas pseudoterapias?
Porque no se hace suficiente énfasis en la importancia del rigor científico durante la carrera. La psicología es una carrera que la gente sigue pensando que es de humanidades. Y eso no es malo per se, las humanidades son muy importantes y se estudian poco en las facultades, en especial la filosofía de la ciencia, que está ausente y que nos podría enseñar mucho sobre qué hacemos en ciencia. Por otro lado, la gente entra en psicología con un prejuicio sobre qué es la psicología y no se mueven de ahí durante todo el proceso universitario. A veces escuchas cosas como «no me gustó la carrera porque era muy conductista». Este tipo de ideas son un paso en falso, porque esto no va de lo que a uno le guste, esto va de lo que es. La evidencia dice lo que dice y la gente que tiene ansiedad se cura con modificación de conducta o con terapia cognitiva. Y ya está.
También es habitual dar con psicólogos que hacen pseudopsicología y que simultáneamente también están aplicando otro tratamiento que sí tiene evidencia.
Eso es lo más común. La mayoría de los psicólogos se definen como eclécticos, cosa que me parece una solemne memez. El otro día, le pregunté a una amiga lo que estaba haciendo con su psicóloga. Me dijo una serie de cosas que sonaban a Terapia de Aceptación y Compromiso, una terapia de tercera generación, reconocida como terapia basada en la evidencia que usa herramientas de meditación y mindfulness, una continuación de la terapia cognitiva. Pero, en realidad, no lo sé a ciencia cierta porque el psicólogo no se moja, quizá en parte porque no quiere perder al paciente. Queda muy bien decir que haces lo necesario para que el paciente mejore, cuando en realidad eso es un gravísimo error, porque si trabajas sin marco teórico, cuando algo funcione, no vas a saber por qué funciona. Y si no funciona, tampoco sabes por qué no funciona, de manera que no puedes corregir. Si yo aplico un programa de reestructuración cognitiva para un paciente con depresión, el paciente o lo hace bien o no lo hace bien. Si lo hace bien y no funciona seguro que puedo identificar exactamente qué es lo que no está funcionando y puedo elegir otra herramienta. Pero los hay que dan recomendaciones generales y que cuando algo no funciona alegan que el paciente se «resiste» a la terapia. Eso es muy cómodo.
Un caso hipotético: te viene un paciente que, por su forma de expresarse, puedes detectar que está en sintonía con la órbita del pensamiento pseudopsicológico o New Age, por ejemplo. Tú le aplicas Terapia Cognitivo-Conductual y es posible que no obtengáis resultados, porque esa persona está esperando otra cosa.
En muchos de esos casos lo que sucede es que la persona no hace lo que le pides. Las terapias basadas en evidencia (modificación de conducta, cognitiva pura, activación conductual, aceptación y compromiso, etc.) se fundamentan en que el paciente tiene que hacer cosas entre las sesiones y el que no quiere no las hace. Ahí sí cabe hablar de resistencia. Muchas veces las pseudoterapias se caracterizan precisamente porque lo único que hace el paciente es acudir a hablar y soltar dinero, sin que realmente se haya diseñado un plan de actividades. Al final, la terapia eficaz es una terapia que enseña habilidades al paciente, y cuando el paciente avanza en la terapia es porque progresa en la obtención de esas habilidades: aprender a manejar sus emociones, aprender otro estilo de comunicación, aprender conducta asertiva, aprender a exponerse gradualmente al estímulo que le provoca la fobia con el fin de relajarse en presencia de ese estímulo; en todo ello hay una conducta concreta, el paciente hace algo o el paciente deja de hacer algo. Generalmente, el paciente sustituye esta conducta que no le va bien por esta otra que le va mejor. Lo que sucede en las pseudoterapias es que el paciente se tira tres años en «terapia» y cuando preguntas qué ha aprendido contesta que «se conocen mejor». ¿Qué diablos es eso?
Y si además los afectados no saben que son afectados…
Esa es una de las razones por las que me dedico a hacer divulgación. No puedes confiar en que la gente tenga una idea real de qué es la psicología. Muchas veces me viene gente que me dice que creía que la psicología era directamente una pseudociencia. Por eso me dedico a dar charlas y tener un blog, porque si no, los de la pseudopsicología ganan.
Existe la creencia generalizada en la comunidad científica y escéptica de que la divulgación y la educación son la clave para superar esa ignorancia, el medio para que la gente deje de creer en ideas sin fundamento, pero la realidad es que esta afirmación no está demostrada.
Es puro deseo. Yo hago divulgación porque tengo la certeza de que si no la hacemos, los otros se nos comen todo el campo. Pero no tengo fe en que a base de divulgación la gente vaya a desarrollar sentido crítico. Hay investigaciones que demuestran que el conocimiento acerca de sesgos cognitivos no previene necesariamente de caer en ellos. Es muy tentador difundir las noticias que te gustaría que fueran ciertas sin comprobarlas o creer que algo es de una manera porque te suena bien. Es parte de cómo funcionamos. La conducta normal de la gente es procesar la información de manera sesgada. A veces hablamos de los sesgos como si fueran aberraciones pero son la norma. Lo raro es pensar racionalmente. La divulgación tiene un papel, pero no creo que sea la panacea. Además de que corre el peligro de llegar a difundir ideas pseudocientíficas. En psicología sucede a manos de divulgadores muy famosos.
¿Podría poner un ejemplo de alguno de esos pasos en falso?
Malcolm Gladwell, en su volumen legendario, Outliers: the story of success, nos habla de la investigación de K. Anders Ericsson en práctica significativa o deliberada, que es un tipo de entrenamiento en el que el sujeto desarrolla gradualmente conductas de mayor dificultad. Por ejemplo, a la hora de tocar un instrumento. Mucha gente alcanza un nivel de competencia en el que se estanca. La práctica deliberada consistiría, en este caso, en programar de forma rigurosa una serie de sesiones en las que cada vez atacas piezas musicales más difíciles y al mismo tiempo recibes retroalimentación continua sobre cómo lo estás haciendo. Gladwell agita todo esto y lo reduce a la idea de que la experticia se alcanza tras 10.000 horas de dedicación y sencillamente no es cierto, ya que no valen por igual todos los tipos de práctica, además de que reduce a cero el impacto del talento y de las diferencias innatas. El problema de la divulgación es que, a veces, por el afán de divulgar se incurre en excesivas simplificaciones y lo que acabas diciendo ya no es exactamente lo que la investigación apunta. Asimismo, muchas veces la divulgación llega solo a la gente que ya está convencida, así que poco hacemos.
Pongamos una persona habituada a consumir pseudopsicología, amante de las constelaciones familiares. ¿Qué tan susceptible es a cambiar su forma de verlo gracias a la divulgación? Quizá su elección esté más movida por una cuestión de distinción social que otra cosa.
Puede haber muchos reforzadores por los que una persona elige esto, como el reconocimiento social del grupo al que perteneces; otro puede ser el deseo de tener certidumbre y abrazar explicaciones fáciles. El ejercicio de cuestionarse a sí mismo es muy difícil y nada agradable de hacer.
¿Te llegan a consulta muchos afectados por pseudopsicología?
No te sé decir con exactitud, pero sí es frecuente. Además es una de las primeras preguntas que hacemos: si el paciente ya ha acudido a terapia antes y de qué tipo. En el mejor de los casos, se trata de gente que ha perdido mucho tiempo y dinero y no ha solucionado sus problemas y, en el peor, son auténticas historias de terror plenamente denunciables por abusivas y antiéticas sobre las que no hay ningún control.
¿Por qué los psicólogos no hacen nada respecto a todo esto? ¿Qué sucede realmente como para que no se ataje este problema?
Por un lado se trata de comodidad. No hay incentivos para hacer una psicología científica y cuestionar tu propia práctica clínica es duro, trae consecuencias negativas y mucho trabajo. Además de que los psicólogos no estamos libres de caer en el sesgo de creer en lo que nos gusta. Por otro lado, hablas de «los psicólogos» como si fuésemos una profesión que está unida, vertebrada y esto no es así. En Estados Unidos, cada año, una gran cantidad de psicólogos pierden su licencia porque mantienen relaciones duales con sus pacientes. Esto se vigila y se sanciona, mientras que aquí no. Marino Pérez, uno de los grandes conductistas en España, en Contingencia y drama, menciona la falta de cohesión de la profesión. No es solo por la presencia de las pseudociencias, sino que con respecto a algunas cuestiones no hay definiciones comunes. ¿Qué es la inteligencia? ¿Qué es la personalidad?
Entre que la psicología es una ciencia joven, la pseudopsicología lleva mucho tiempo afianzándose y que la profesión está fracturada, es difícil asentar bases para una futura cohesión, incluso entre quienes hacéis una psicología basada en la evidencia.
La psicología tiene que hacer una limpieza de pseudociencia dentro de su seno. Los psicólogos tenemos que dejar de aceptar que otros psicólogos se definan como psicoanalistas o gestálticos y sostener claramente que eso no es psicología. Los colegios son juez y parte. Deberían tener mayor implicación y supervisión, como entidades públicas. Esto quizá tendría que pasar por reconocer plenamente a la psicología como profesión sanitaria. En este aspecto los colegios sí que han hecho muchísimo, así como para que entremos en atención primaria, donde tenemos investigaciones que demuestran fuertes descensos en la prescripción farmacológica cuando hay psicólogos en este sector. Una vez limpia la casa, debemos mantener una charla muy seria entre nosotros al respecto de la desvertebración en nuestro dominio.
¿Cree que ese cambio vendrá desde dentro o desde fuera?
Supongo que debe ser una mezcla de ambas. Necesitamos un mayor reconocimiento de la psicología por parte de los organismos públicos para obligar a una regulación también mayor. Ahora mismo, un psicólogo, con su titulación y sus acreditaciones pertinentes en regla, puede ejercer aunque esté haciendo constelaciones familiares, diciéndole a una paciente que su padre la violó porque su madre no le daba suficiente sexo. O puede decirle a unos padres que su hijo es autista porque no le mostraron suficiente afecto de pequeño. Necesitamos también que la gente ahí fuera se dé cuenta de que esto es una barbaridad y demande psicología de verdad, cosa que está pasando. Cada vez hay un acercamiento mayor a la psicología científica, yo lo estoy notando. Y para que suceda, los psicólogos somos los primeros que tenemos que empezar a dar guerra, y no callarnos qué es y qué no es psicología.
Para saber más: La psicología científica y la pseudopsicología