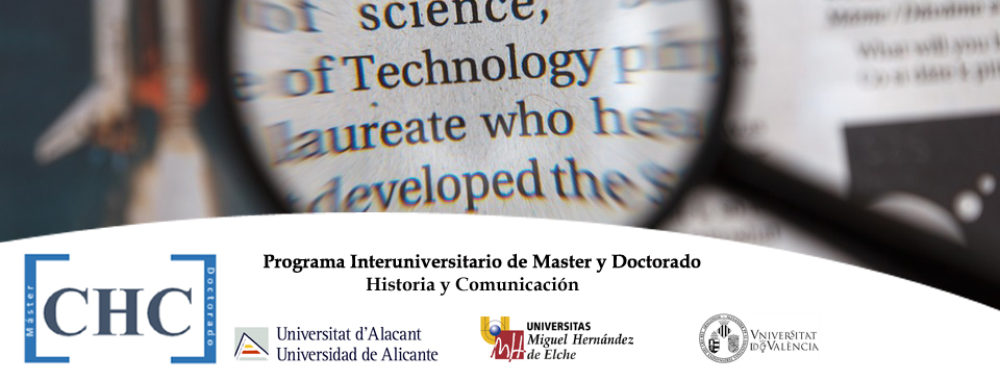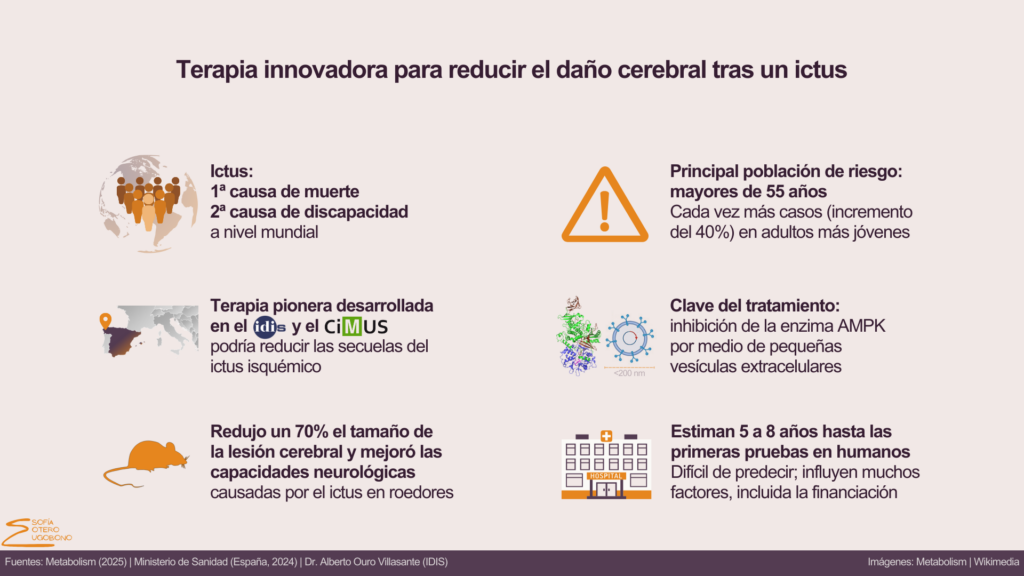Investigadores del Instituto de Investigación Desarrollo e Innovación en Biotecnología Sanitaria de Elche (IDiBE) publican una revisión sobre el potencial de la nanotecnología combinada con compuestos vegetales para tratar las infecciones resistentes a los antibióticos tradicionales. Desde el IDiBE afirman inversión en este campo será fundamental para afrontar la futura pandemia por resistencias a antibióticos.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ya ha catalogado la resistencia a antibióticos como una de las 10 principales amenazas de salud pública a las que se enfrenta la humanidad. Los estudios estadísticos sobre salud pública confirman la tendencia ascendente de muertes por esta causa a nivel global.

Las cifras son alarmantes. Según el reconocido Informe O’Neill, publicado en 2016 por el Instituto Nacional de Salud de Reino Unido, habrá más muertes por infecciones bacterianas que por cáncer para el año 2050, con 10 millones de fallecidos por esta causa. Asimismo, la revista The Lancet ha cifrado en 1,27 millones de muertes por infecciones multirresistentes durante el 2019, reforzando así la previsión realizada por el Informe O’Neill.
Mientras tanto, centros de investigación como el IDiBE poseen su propia línea de estudio sobre antimicrobianos para combatir esta pandemia. Dentro del grupo de Investigación de Diseño y Desarrollo de Moléculas Bioactivas, el profesor Enrique Barrajón Catalán ha sido uno de los autores de un artículo que recoge los esfuerzos que se han realizado hasta la fecha para aunar nanotecnología y fitoquímicos, es decir, sustancias químicas de origen vegetal con un prometedor potencial antimicrobiano.
Esta revisión exhaustiva resalta el enorme desconocimiento a día de hoy sobre la variedad y potencial de la mayoría de las moléculas bioactivas vegetales, como ocurre con los polifenoles, entre otros. Estas sustancias con probada capacidad antibacteriana precisan que su actividad sea potenciada encapsulándolas en el interior de nanofibras y nanopartículas.

Así, los nanomateriales permiten salvar las limitaciones farmacocinéticas y la baja disponibilidad de fitoquímicos como la curcumina. De esta manera, la nanotecnología provee a los fitoquímicos de una mayor estabilidad, convirtiéndose así en un binomio con grandes posibilidades para el tratamiento de infecciones bacterianas.
La revisión destaca el quitosano, un polímero de origen natural para crear nanopartículas, con alta biocompatibilidad, biodegradable y con capacidad de ser originado por «síntesis verde» (un proceso de fabricación que minimiza la cantidad de residuos derivados y el peligro para el medioambiente).
La combinación de nanotecnología y fitoquímicos promete resultados positivos, aunque es preciso «seguir investigando sobre sus mecanismos de acción, evaluar la seguridad y toxicidad de estos binomios y continuar hacia la etapa de estudios in vivo», señalan en las conclusiones de la revisión del IDiBE. A este respecto, el grupo posee otra línea de investigación de nuevos fitoquímicos para el tratamiento de infecciones multirresistentes, con varios extractos vegetales prometedores para la creación de nuevos antibióticos y patentes de diferentes combinaciones sinérgicas.

Asimismo, el grupo de Barrajón trabaja con arbustos del género Cistus, comúnmente conocidos como cistáceas o jaras. El grupo se ha especializado en la extracción, caracterización y optimización de los compuestos bioactivos de estas jaras para luego someterlos a estudios de actividad antimicrobiana. Esta investigación se ha realizado en colaboración con los servicios de microbiología del Hospital de Alicante y el Hospital de Elche, probando que estos fitocompuestos funcionan óptimamente en infecciones por Staphylococcus aureus resistente a meticilina. De hecho, esta es una de las bacterias más problemáticas actualmente, gran protagonista de las infecciones nosocomiales (es decir, las que se contraen en el entorno hospitalario, como ocurre durante las cirugías o a través del uso de catéteres).
Esta revisión se ha realizado en paralelo a dos tesis doctorales sobre el diseño de nanoestructuras con la mayor capacidad de encapsulación posible y la selección de los fitoquímicos idóneos con actividad antimicrobiana.
La revisión mencionada se ha publicado en la revista Polymers y cuyo autor principal ha sido el profesor Ricardo Mallavia Marín, que se encuentra a la cabeza del grupo de Diseño y Validación de Nanobiomateriales del IDiBE.