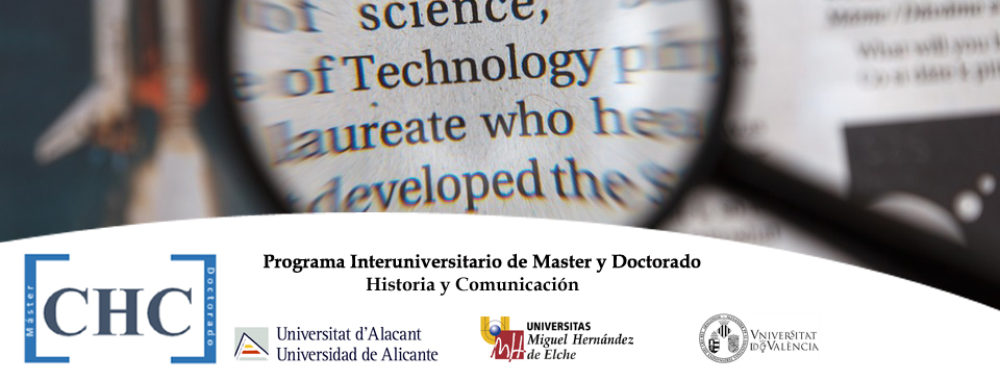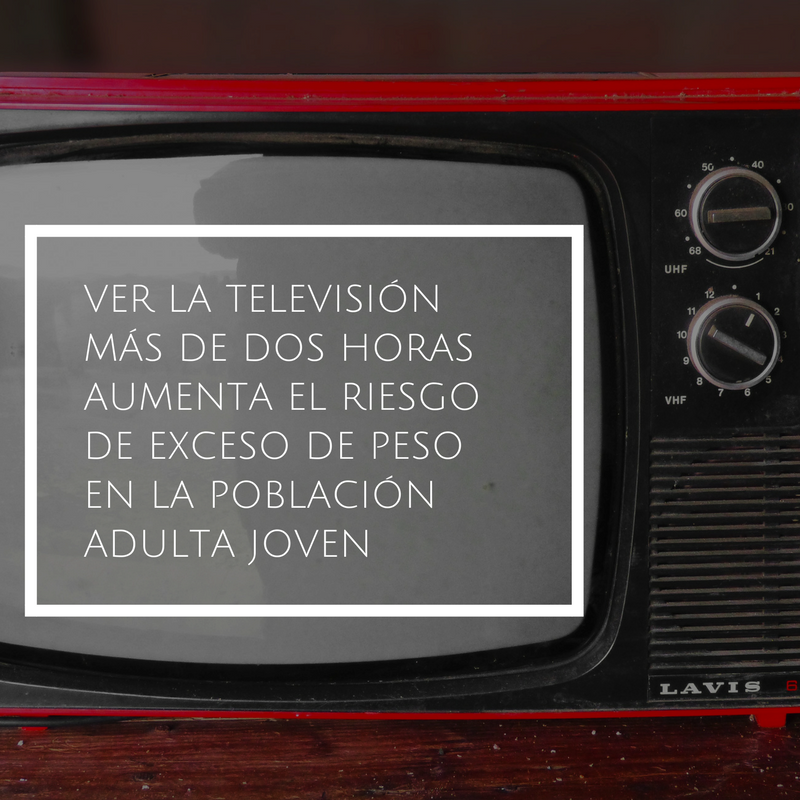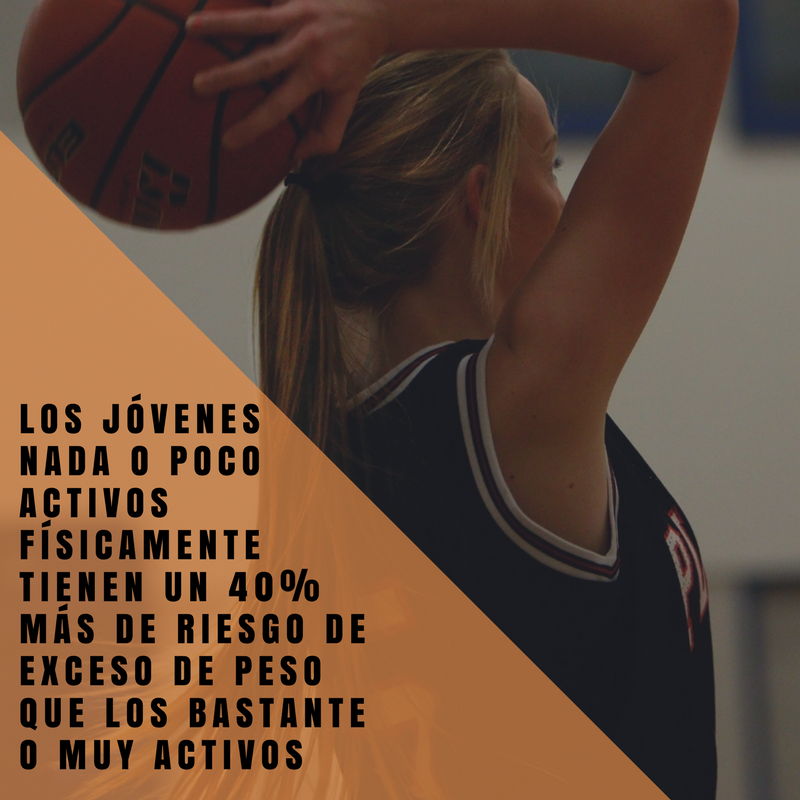El microscopio de fuerza atómica permite examinar materiales extremadamente pequeños
La física Ana Cros describe en el Botànic la técnica que emplea para estudiar nanohilos
La catedrática de Física Aplicada de la Universitat de València Ana Cros describió durante el ciclo Dones i ciència del Jardín Botánico de la UV cómo el microscopio de fuerza atómica permite estudiar materiales extremadamente pequeños como los nanohilos. El instrumento permite representar el relieve de estos objetos con los que experimenta, de tan poco tamaño que resulta imposible capturar su imagen.
El desarrollo del díodo LED blanco para su uso en iluminación, con el que Cros investiga, depende de nanohilos semiconductores de la electricidad, hilos mil veces más pequeños que el diámetro de un pelo. Para trabajar con ellos, la catedrática debe utilizar una técnica que permita conectar «el mundo macroscópico con uno extremadamente pequeño», señaló.

La física Ana Cros durante su ponencia / N. D’Opazo
El microscopio de fuerza atómica se emplea con este objetivo. Con un símil, la física indicó que este procedimiento «explora las superficies como una persona invidente explora sus alrededores: como no se puede crear una imagen de los objetos a estas escalas, se pone un palo y se va tanteando qué hay». De esta manera, no solo presenta el relieve de la muestra microscópica, sino que «se puede manipular e interaccionar con su materia, así como estudiar sus propiedades eléctricas».
El estudio de materiales semiconductores propició la revolución de la electrónica a través del desarrollo del transistor en el siglo XX, según apuntó la experta. «Se trata de la misma tecnología que nos permite tener en el bolsillo un superordenador con un montón de aplicaciones», comentó en referencia a los móviles de hoy en día.
Actualmente, la física lleva a cabo un proyecto con el objetivo de desarrollar tintas que impriman de forma sencilla «células fotovoltaicas que utilicen luz solar para producir electricidad». También reparte su tiempo entre la divulgación y la docencia, dos campos que considera importantes.